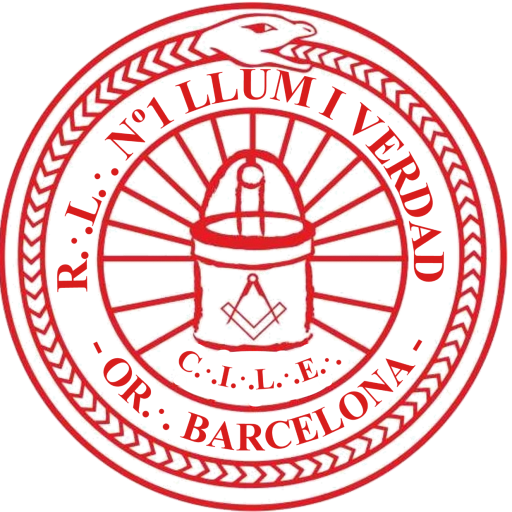En primer lugar, decir que esta plancha responde a una inquietud personal, ya que me he visto sorprendido y súbitamente arrojado a una nueva etapa de mi vida, la que denominamos la etapa de la vejez. Enunciada conjuntamente con las de la infancia, adolescencia, juventud y adultez. Definidas en atención a los cambios naturales biológicos recurrentes y significativos que todos los cuerpos humanos experimentan durante su ciclo vital. Parece ser que “oficialmente” la vejez comienza entre las edades de los 60 y 65 años cronológicos.
Algún otro autor divide las etapas de la vida en atención a otros criterios psicosociales, que en mi opinión es interesante mencionar, como los descritos por Erik Erikson en su teoría del desarrollo psicosocial. Describió ocho etapas que se suceden cada una de ellas a la manera de una “crisis de identidad”, y con cada una de ella el inicio de un periodo de transición. En cada una de estas crisis se debe adquirir una serie de nuevas competencias específicas, para dar respuesta y enfrentarse a cada uno de los conflictos resultantes al que toda persona se tiene que enfrentar. Competencias necesarias que luego desarrollará durante cada una de las etapas vividas. Cada uno de estos conflictos o crisis supondrá un punto de inflexión, ya que tras cada resolución toda persona crecerá psicológicamente. Al igual que se da una oportunidad de crecimiento en cada conflicto, también puede tener lugar el fracaso. Todo será aprendizaje.
La octava y última etapa, la llamará como la de la Integridad del Ego versus Desesperación, hará coincidir su inicio aproximadamente con la edad de los 65 años. El éxito de esta etapa será reafirmar el valor de nuestra existencia, a pesar de ser el momento de las “perdidas “(trabajo, seres queridos, roles…) y de las limitaciones para generar nuevas “ganancias”. Aunque la mirada al pasado pudiera generar desesperanza, cabría también la sensación de integridad, si la mirada es hacia lo que hemos compartido y a su vez se sigue orientando hacia el crecimiento. La vejez es un nuevo reto para adquirir nuevas competencias y crecer.
La vejez, he observado que como objeto de reflexión filosófica no tiene demasiada literatura. En cambio, si la encontramos en la biología y medicina, la psicología y sociológica o en la economía y las políticas públicas. La visión y actitud que se tiene sobre la vejez, tanto desde la sociedad como también desde una perspectiva personal suele ser generalmente negativa. No es nada nuevo, esta perspectiva ya se daba desde la Antigüedad. Suele asociarse esta vivencia con la irreversible e indeseable decadencia del cuerpo y la mente, y con el anuncio de una muerta cierta y no lejana. Todo lo cual produce rechazo generalizado.
Por ejemplo, Aristóteles consideraba “que los ancianos son de espíritu pequeño por haber sido ya maltratados por la vida y, por ello, no desean cosas grandes ni extraordinarias, sino lo imprescindible para vivir. Son también mezquinos porque la hacienda es una de las cosas necesarias y por experiencia saben que es difícil adquirirla y fácil perderla. Son cobardes y propensos a sentir miedo de todo, por cuanto se hallan al estado contrario al de los jóvenes…” En cambio, también cabe señalar que existe también alguna otra visión contraria, más positiva, incluso apologista, como la de Cicerón, que dice que “la vejez es bella y la define por su propia naturaleza; aquella que agrada por sí misma y merece reconocimiento y alabanza. Además de la dignidad en que debe vivir el anciano, por lo que ‘el fin óptimo, sin duda, es vivir con una mente íntegra y con los sentidos en plena forma; el breve tiempo que resta de vida debe ser deseado con avidez, ni ser rechazado sin causa’ ”.
La edad se nos presenta como una sombra que nos acompaña durante todoel tiempo de nuestras vidas, y que nos va condicionando personal y socialmente (se habla de “la mayoría de edad para votar”; se nos dice “que cuando sea mayor”…). La edad es lo primero que vemos en los demás. Según parece la palabra edad viene del latín aetas: una contracción de aevitas (cualidad de tiempo), que está formada con aevum (tiempo, edad, época) y el sufijo –tat (-dad), que expresa cualidad. O sea, un término vinculado al tiempo. La edad, según definición de la OMS, es el lapso de tiempoque transcurriría desde el nacimiento hasta un momento de referencia vital. Edad y Tiempo estarían pues relacionados. Si bien, la edad está medida en función del tiempo cronológico, está demostrado que las edades biológicas no están en total sincronía con esos tiempos cronométricos. Los estudios científicos confirman esa disincronía; ya que existe una cierta heterogeneidad y singularidad en cada persona, que se derivan de otros factores extra-cronológicos, tanto externos como internos, que también serían relevantes; a pesar de la tendencia y necesidad de simplificar y homogeneizar estadísticamente.
La edad se presenta funcionalmente como un instrumento social que sirve para clasificar y organizar a la población. Eso sí, en base a las distintas etapas vitales que sucesivamente van experimentando todos los seres humanos en el transcurso de sus vidas; en atención a los procesos graduales de cambios naturales significativos y distinguibles observados de forma recurrente a lo largo del tiempo. La vejez sería una continuación última de esas etapas.
El tiempo es el factor que acompaña estrechamente al acontecer de los hechos y ayudaría a describir los cambios que ocurren en cualquier objeto, y también sujeto. El tiempo se muestra como movimiento (hay un presente, un pasado y un futuro, que evidenciaría la característica de la fluidez del tiempo). La misma RAE la define como una magnitud física que permite ordenar la secuencia de los sucesos. Se establece así un antes, un ahora y un después. La existencia de esa correlación del tiempo con los sucesos y los cambios naturales exige aceptar la existencia de un proceso paralelo que se repita periódicamente, pero sin cambio alguno, para así poder disponer de una unidad de medida y referencia. Así sería el movimiento periódico de rotación de la Tierra alrededor de sí misma fija la duración de un día y el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol, nos fija un año.
El movimiento cíclico de la vida se experimenta pues como un movimiento que se vive temporalmente en cuanto se tiene sentimiento de un ir hacia delante; se vive en la medida que se espera algo. La vejez -esa última etapa l antes de que el barco escore y zozobre definitivamente-, puede vivirse fácilmente con “des-esperanza“, sin la espera de algo. Lo que aboca a aceptar una vida sin movimiento hacia algo, en una paralización del tiempo; por tanto aceptar el tedio y el vacío cercanos a la “muerte”. Ahora bien, cabe pensar desde la perspectiva del desarrollo humano, entender que todas las etapas de la vida exigen tareas específicas y adquirir nuevas competencias; y cabe aceptar que es una etapa más de crecimiento. Sin esta etapa, por lo demás, no se podría entender como completado el proceso de desarrollo humano.
De todos modos, sea la que sea la actitud filosófica que adopte cada uno frente a la vejez y el envejecimiento, esta vez los cambios naturales experimentados por estas personas sí llegarán a afectar significativamente a la salud de sus cuerpos, a diferencia respecto a las otras etapas de la vida. Y que por razones de la actual evolución demográfica afectará cada vez más a un mayor número de la población, a causa del incremento imparable de la población envejecida. Según la OMS los habitantes del planeta mayores de 60 años casi se duplicarán entre el 2015 y 2050, pasando del 12% al 22%; incluso algunos países europeos como Italia y Portugal llegan en la actualidad a superar ese 22 %; y algunos asiáticos como Japón estarían ya cerca del 38%; al igual -añado- que la población que compone este muy respetable taller. La extensión de la expectativa de la vida y la mayor longevidad explicarían esa nueva realidad.
El cuerpo, una realidad muchas veces olvidada en otras etapas, ahora en la vejez deja de estar en silencio. La vejez en sí misma es un factor de riesgo de patologías crónicas, por lo que se avecina una mayor presencia de esas patologías entre el conjunto de la población mundial, y mayor impacto en la salud en los países rentas medias o medias bajas. El reto será el tomar medidas para tratar la cuestión y asegurar que la longevidad -vista socialmente con positividad- pueda ser sinónimo también de una buena vida física y mental en la vejez -la cual es vista generalmente con negatividad-. Se debe sincronizar la longevidad con la salud corporal y mental; si no, no cabe pensar que la longevidad de la humanidad pueda considerarse una hazaña.
Ese declive biológico del cuerpo, propio del proceso de envejecimiento, ha sido objeto de investigaciones y ha tenido distintas explicaciones teóricas, que al parecer se podrían agrupar en dos grandes grupos, a las que sólo me referiré brevemente: las llamadas teorías intrínsecas y las teorías del envejecimiento de predestinación. En el primer grupo haría referencia a las alteraciones tóxicas aleatorias acumuladas en el tiempo; y en el segundo grupo haría referencia a que la involución del sistema inmune y endocrino respondiendo a la existencia de una especie de “reloj biológico”, o a que a ciertos genes en determinados momentos codificarían sin más los procesos de envejecimiento. Aunque lo más probable es que todas ellas ayuden a explicar el envejecimiento como hecho biológico. Ante ese proceso de envejecimiento biológico distintas investigaciones promovidas por industrias farmacéuticas y empresas biomédicas están queriendo dar respuestas, para frenar ese deterioro natural del cuerpo y su salud que acompañan a la longevidad a través de distintos productos; así como, el movimiento transhumanista recientemente surgido, que defiende las soluciones bio-tecnologías para superar las limitaciones biológicas que acompañan a la naturaleza humana, abocando en transcender lo humano para devenir en seres transhumanos. (Movimiento, cabe decir, que merecería otro planchar).
Esas explicaciones biomédicas del envejecimiento del cuerpo pueden encontrar también su sentido filosófico. Algunos pocos filósofos no han eludido tratar de alguna manera el tema de la vejez, además del mencionado Cicerón tenemos a los no tan lejanos Shopenhauer, Heidegger o Jean Amery. Estos nos vienen a decir, más o menos, que la vejez expresaría una forma particular de vivir el tiempo, de ser en el tiempo. De hecho, hay un reencuentro con el tiempo al iniciar el envejecimiento. Se dice que somo seres ontológicamente atravesados por el tiempo; y que con la vejez quedamos anclados a él a través del cuerpo. El cuerpo de quien fue joven siendo sano era silente, y sus órganos guardaban silencio; ahora el de una persona envejecida se presenta ya ruidoso y se percibe como casi ajeno. El joven puede entregarse al mundo sin estar encarcelado en él.

Algunos estados afectivos típicos de la vejez expresarían ese encarcelamiento del cuerpo en el tiempo: el aburrimiento, donde el tiempo se hace largo y deviene en un ahora detenido; la melancolía, donde el vacío del tiempo actual reclama una presencia excesiva del tiempo pasado; o el arrepentimiento que le impide fluir en el tiempo en busca de nuevas experiencias venideras, aceptando detenerlo. Quien envejece tiene riesgo de decaer por la parálisis de ese tiempo vacío; o por el terror inmovilizante de la muerte.
En relación a su dimensión social, también se han ido generado algunas teorías sociológicas durante el s. XX a las que me referiré brevemente, y que evidencian como la vejez vista en las sociedades modernas es vista como un problema social aún irresoluto. A saber, podemos referirnos a la teoría la desvinculación (1961, Elain Cuimming y Willian Henry), que defiende que a medida que se cumplan años se debería ir reduciendo su participación en las estructuras sociales hasta el retiro definitivo, dando cabida a los jóvenes, de lo contrario desestabilizaría el sistema; en respuesta a la anterior surgiría la teoría de la actividad (Robert Havighurst, 1961), que por lo contrario haría referencia a la necesidad de realizar actividades permanentes hasta donde sea posible a efectos de general sentimiento positivos para contrarrestar la visión de declive en la vejez . La teoría de la modernización, que señalaría que la modernización de las sociedades necesariamente conlleva el declive inevitable de la valoración social de las personas viejas. La teoría del envejecimiento como subcultura (1968, Rose y Peterson), enfatiza en el fenómeno de la subcultura etaria que surge de las interacciones sociales y cambios demográficos, y también de las medidas públicas de segregación y agrupación por edades. Teoría de la rotulación social hace referencia a que la reducción de competencias sociales y habilidades de las personas viejas está asociada más bien en la rotulación que hacen los demás sobre ellos. Y otras más que solo mencionaré sus nombres, como la del intercambio social y estratificación de edad; la construccionismo social; la del curso de vida; la feminista del envejecimiento; la de la gerontología crítica; etc. … Todas ellas denotan una necesidad de dar respuesta socioeconómica a tal fenómeno demográfico y una ubicación/reubicación de la población envejecida en las nuevas sociedades modernas y urbanas.
A todo ello, sería oportuno hacer un paréntesis para referirme brevemente al universo masónico. Universo en el que también aparece la sombra de la edad y la relevancia del tiempo. Los Hermanos/as en sus trabajos comparten edades simbólicas, no siendo relevante la edad profana que se tenga para su normal funcionamiento. En el ritual de Primer Grado antes de la apertura de los trabajos, tras determinar el espacio sagrado, se determina el tiempo. Así el Primer Vigilante al dar respuesta a las preguntas del VM.: responde de que su edad simbólica es de tres años, y que ya es mediodía. De ser confirmada la concurrencia de dichas exigencias temporales, el VM.: concluye que teniendo la edad y siendo mediodía ya se estarían dando las condiciones para abrir los trabajos; y de la misma manera se cerrarán los trabajos a medianoche.
La edad profana, según la Constitución y los Reglamentos del CILE, es una condición exigida a sus miembros tanto para ser iniciados como para ejercer distintos oficios. Así, el candidato a la Iniciación debe tener al menos 20 años. Es preciso tener la edad de 25 años y tres años cumplidos de maestría para ser candidato a venerable maestro. Las oficialías de vigilantes, orador y secretario exigen dos años de maestría, y de un año para la del gran experto. Los diputados al Convento deben tener dos años de maestría. Por lo demás, la consideración de miembros activos del taller solo es posible si se asiste a 2/3 partes de las tenidas, durante los últimos 12 meses.
Durante el rito el Venerable Maestro que ilumina simbólicamente con su sabiduría todo el Taller, lo orienta hacia la luz del Sol y marca los tiempos, de forma recurrente y procurando la sincronía. Igualmente vela para que se celebren, al igual que en el mundo profano, los solsticios de verano e invierno, de los “solis statio”, cuando el sol aparentemente es parado o detenido alcanzando casi la misma altura meridiana en el horizonte, que marcan ciclos anuales. En el universo masónico, en el espacio sagrado del Templo, en cada uno de los ritos, todos los Hermanos y Hermanas, solsticio tras solsticio no parecen envejecer, siguen teniendo la misma edad.
Habíamos dicho que la sombra de la edad nos acompaña siempre de forma inexorable; pero seguido actualmente con cierto el edadismo que impacta negativamente en la población envejecida. Según la OMS tal fenómeno surge cuando la edad se utiliza para categorizar y dividir a las personas por atributos que ocasionan daño, desventaja o injusticia y menoscaban la solidaridad intergeneracional. Ello perjudica a la salud y el bienestar, e impedirá un envejecimiento saludable. Es un fenómeno aceptado y arraigado socialmente, y que impregna distintas esferas de la vida. Vemos un edadismo institucional cuando por ejemplo en un entorno sanitario la decisión médica a tomar se fundamenta de manera significativa en la edad de la persona; o la brecha digital abierta por la banca a las personas mayores. Hay también un edadismo interpersonal, especialmente a través del uso del lenguaje, que a su vez refleja la interiorización de ese pensamiento; infantilizando a las personas envejecidas a través del tono de voz, el uso de diminutivos (viejecita, abuelitos) o el uso de posesivos (nuestros mayores…). O despersonalizándolas, al tratarlas homogéneamente sin atender a sus singularidades (los jubilados, los abuelos…). O incluso deshumanizándolas, con falta de empatía o limitando o negándoles la toma de decisiones, aunque les afecten; o con el uso de palabras como carca, momia o dinosaurio….
Todo ello tiene sus impactos en las personas mayores según la OMS: en una menor esperanza de vida; peor salud física, mental y emocional; menor calidad de vida y bienestar; mayor aislamiento social y soledad; incremento de la pobreza e inseguridad económica; mayor riesgo de sufrir violencia y abusos. Combatir ese edadismo pasaría primero por la toma de conciencia de sus efectos nocivos y por educar en el respeto. Asumir que también son ciudadanos de plenos derechos. Es paradigmático que los mismos académicos -ya entrados en edad- de la Real Academia Española y no hace mucho (en el 2022) añadieran la palabra edadismo al diccionario, como sí ya lo habían hecho, hacía bastante tiempo atrás, con las palabras racismo, homofobia, sexismo o aporofobia, entre otras.
A raíz de la Asamblea General de las Naciones Unidas se elaboraron cinco principios en favor de las personas de mayor edad: independencia, dignidad, autorrealización, cuidado y participación. A través de estos cinco conceptos se ha llegado a enmarcar los cuatro pilares fundamentales del envejecimiento activo, que son la salud, la participación, la seguridad y la dimensión económica
Así pues, se hace necesario remover este negativo entorno social edadista, que se presenta como un obstáculo más para enfrentarse con éxito al nuevo reto, a esa nueva “crisis de identidad” que acompaña a toda vejez, de la forma más integradora y satisfactoria posible, prosiguiendo con ese proceso de desarrollo y crecimiento iniciado con el nacimiento, contando con un tiempo más por delante de esperanza. Galileo estudioso del sol y los astros, y por tanto teniendo conciencia del tiempo, siendo viejo alguien le preguntó por su edad, al que respondió que siete u ocho años. ¿Cómo es eso? Le replicaron. Y él les dijo que “los años que tengo son los años que me quedan por vivir, porque los ya vividos ya no los tengo, como no tengo las monedas que se han gastado; todos ya se fueron”